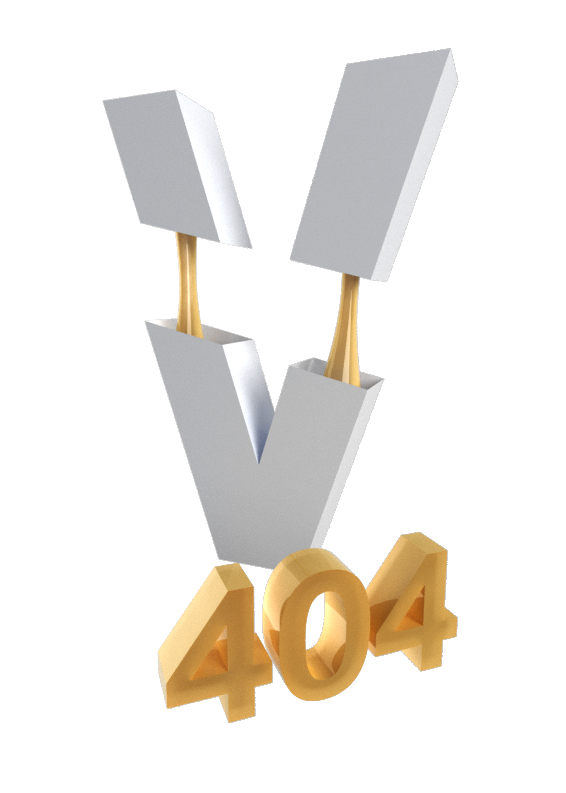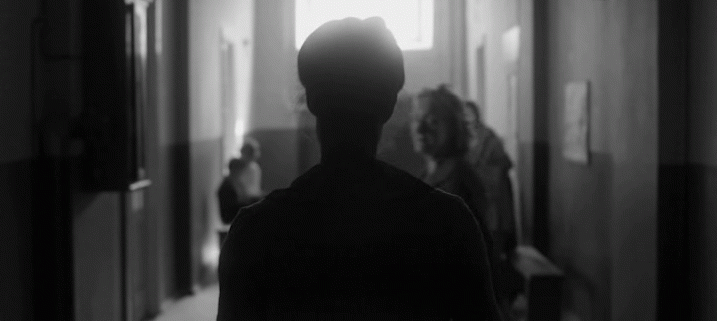RISTTUULES: LA MEMORIA ÚNICA
De una u otra manera solemos capturar las imágenes en la pantalla no con simple interés por detener el tiempo, sino como auscultación orgánica del propio cine. Ahora nos disponemos a framear todo aquello que necesitamos parar, al igual que la densidad espacial del plano articula esa heterotopía de la que emergen fuerzas subterráneas. Atendiendo a las palabras de Jonas Mekas persistimos en un cine sin principio ni final, sin presente ni pasado, bajo el que se encuentra una temporalidad indefinida.
Un arte innecesariamente narrativo, desnudo, libre en mostrar los movimientos del rostro y contemplar más allá de esta idea, la historia y los contenidos que lo alimentan.
 Pienso en una escena bellísima de Lola (Jacques Demy, 1961), en la que un marinero de permiso levanta en el aire a una dulce joven y la cámara suspendida, tiende a inmortalizarse, como si las imágenes estuvieran expuestas para motivar sensaciones en el
Pienso en una escena bellísima de Lola (Jacques Demy, 1961), en la que un marinero de permiso levanta en el aire a una dulce joven y la cámara suspendida, tiende a inmortalizarse, como si las imágenes estuvieran expuestas para motivar sensaciones en el 

 espectador favoreciendo la emoción del instante; la escena es lo que queda del momento eterno, un momento sin más historia que la de los rostros o la de los cuerpos, tomados por la cámara en ralentí satisfechos de atravesar las líneas del espacio tiempo articulando per se, la monumentalidad del cine. Remito a ello, porque en esta película se dan las fugas de una memoria individual, que a pesar de indagar en lo colectivo asumen el valor privado de ésta. Un valor sucinto a lo emocional testigo de los acontecimientos médiums de un extremo a otro de la historia grabada en los detalles personales de cada mujer o de cada hombre.
espectador favoreciendo la emoción del instante; la escena es lo que queda del momento eterno, un momento sin más historia que la de los rostros o la de los cuerpos, tomados por la cámara en ralentí satisfechos de atravesar las líneas del espacio tiempo articulando per se, la monumentalidad del cine. Remito a ello, porque en esta película se dan las fugas de una memoria individual, que a pesar de indagar en lo colectivo asumen el valor privado de ésta. Un valor sucinto a lo emocional testigo de los acontecimientos médiums de un extremo a otro de la historia grabada en los detalles personales de cada mujer o de cada hombre.
Bien es cierto que la escena mencionada de Lola es una escena de felicidad, pero es también la escena de donde excavar las esencias y secretos del espacio fílmico que no tiene, ni quiere, establecer contacto alguno con la continuidad del relato. He pensado en ello mientras veía sorprendido la manera que tiene el director Martti Helde de surcar los mares de la puesta en escena de Risttuules (2014), su opera prima, librándola de las barreras del lenguaje convencional.

Porque en la responsabilidad de tocar un tema de valor
histórico mundial y enhebrarlo con un discurso visual meramente figurativo, el cineasta logra darle a la memoria la misma parte privada que necesita cada historia para contar un hecho de alcance moral solamente entendible desde el dolor parcial e íntimo del ser humano.
 Risttuules narra un holocausto que surge en la Unión Soviética en los ecos de la segunda guerra mundial donde por orden de Stalin fueron deportados más de 40000 ciudadanos de Estonia, Letonia o Lituania, dejando los estados bálticos anexionados al régimen, huérfanos de nativos y dándose una de las limpiezas étnicas más sangrantes de la historia. Muchos de ellos fueron desterrados a la Siberia Rusa donde murieron de
Risttuules narra un holocausto que surge en la Unión Soviética en los ecos de la segunda guerra mundial donde por orden de Stalin fueron deportados más de 40000 ciudadanos de Estonia, Letonia o Lituania, dejando los estados bálticos anexionados al régimen, huérfanos de nativos y dándose una de las limpiezas étnicas más sangrantes de la historia. Muchos de ellos fueron desterrados a la Siberia Rusa donde murieron de  hambruna e inanición mientras otros, presos en campos de concentración (gulags), acabaron fusilados. La purga lleva, sin previo aviso, al abandono de numerosas familias de sus hogares, obligados a trabajos forzosos y vida errabunda en las peores condiciones climatológicas y humanas posibles. En medio de tamaña monstruosidad el director estonio pivota sobre la, hasta entonces, idílica vida de un joven matrimonio (Erna y Heldur) junta a su hija (Eliide). Helde asume colocar la cámara en disposición de valerse de ella como reflejo primario de un dolor emocional único que ha de producir, al mismo tiempo, dolor fraternal, y dolor masivo, sirviendo de homenaje o monumento conmemorativo sin perder de vista el trauma interior o pesadilla agónica de su protagonista.
hambruna e inanición mientras otros, presos en campos de concentración (gulags), acabaron fusilados. La purga lleva, sin previo aviso, al abandono de numerosas familias de sus hogares, obligados a trabajos forzosos y vida errabunda en las peores condiciones climatológicas y humanas posibles. En medio de tamaña monstruosidad el director estonio pivota sobre la, hasta entonces, idílica vida de un joven matrimonio (Erna y Heldur) junta a su hija (Eliide). Helde asume colocar la cámara en disposición de valerse de ella como reflejo primario de un dolor emocional único que ha de producir, al mismo tiempo, dolor fraternal, y dolor masivo, sirviendo de homenaje o monumento conmemorativo sin perder de vista el trauma interior o pesadilla agónica de su protagonista.
La originalidad, no tanto por cuestión de estilo sino por construcción, reside en la forma elegida por Helde de filmar el horror a través de varios planos secuencias, unos veinte aproximadamente, montados en lo escenográfico como tablaux vivants donde los actores yacen inmóviles frente a la cámara flotante que capta y congela el tiempo, no solo dilatando el shock, sino principalmente, tejiendo un conjunto de técnicas cinematográficas que nos reubican en un abismo prolongado.
Estamos ante una película que abre y cierra con el primer plano del rostro de Erna, como dos imágenes contrapuestas que equilibran el propósito de NO retorno que el director asume con entereza, disociándolo del tiempo.
Volvemos a un mapa cartográfico de huellas en pantalla que parafraseando las ilusiones de Mekas da volumen y profundidad de campo al impacto de la imagen fecunda, de la cual retoman y parten los relatos.
Ver la esencia de cualquier viaje hundido en una memoria que no es la de los mortales sino la de los vivos, obligados a darle intensidad o sentido a los muertos de una historia sine die que filmamos ahora. Valiosa obra que reverbera un propósito específico, el acto de mirar, afrontar la imagen, porque en ella el diálogo programático es abolido por completo. Solo una voz en off, sin más, indicativa, que son voces fantasmas de unas cartas sin destino. Narrativa epistolar de submarinismo y de exploración ante la que es imposible permanecer indiferente.


 La pulsión escópica refuerza el objeto poderoso de la mirada vivificante, un marco en el que convergen de un plano a otro ascesis piadosos de angustia y dolor punzante con ideas meramente plásticas de planificación y encuadre, ciñéndose ambos al dictado fílmico. Los efectos transmitidos emiten
La pulsión escópica refuerza el objeto poderoso de la mirada vivificante, un marco en el que convergen de un plano a otro ascesis piadosos de angustia y dolor punzante con ideas meramente plásticas de planificación y encuadre, ciñéndose ambos al dictado fílmico. Los efectos transmitidos emiten  una involucrada pureza conjurando monumento con desplazamiento, sin perderse o instalarse en una retórica vacía. Y si acaso es cierto que
una involucrada pureza conjurando monumento con desplazamiento, sin perderse o instalarse en una retórica vacía. Y si acaso es cierto que
repite y consigue dilatar esa brillante idea de repetición, no es menos cierto que no olvida la introspección humana y política de un horror del pasado reciente, por el cual indagar supone vertebrar un discurso de justicia patriótica.
Un tiempo dual que persiste en los traumas del terror, la parálisis sensible, la compasión, la imagen infinita.
Un tiempo libre, de ahí la cámara, la emoción operante, filmando los cuerpos inmóviles, que detienen su tiempo, su vida, pero agónicos continúan respirando, palpitando, sufriendo los latigazos del viento.
David Tejero Nogales