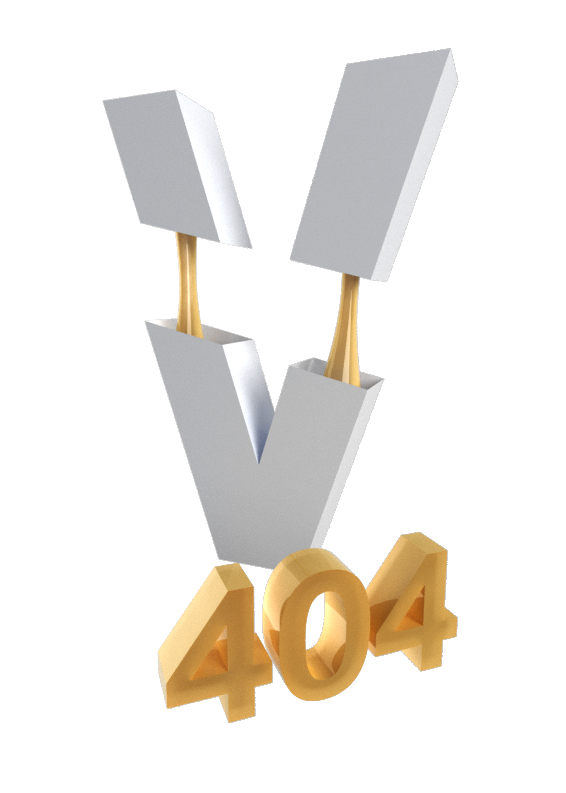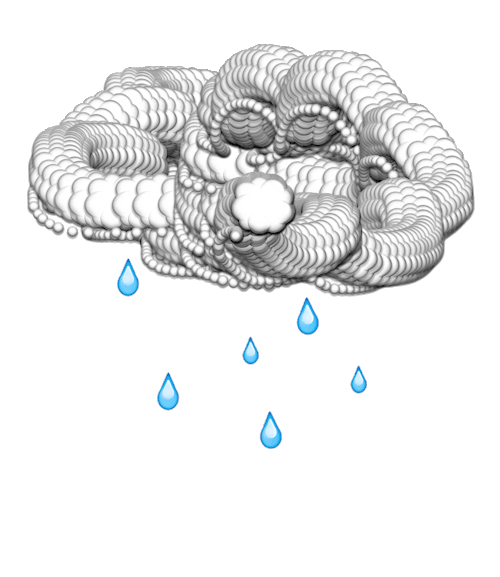Los muertos están muy vivos
I. INTROITO
En el plano secuencia de apertura de Spectre, James Bond le dice a una mujer: “En seguida vuelvo”, y acto seguido, sale por la ventana dispuesto a evitar un atentado terrorista. Al comentar la secuencia, Shaila García me espetó: “¡Es un héroe, por eso no vuelve!”.
Quizá llevaba razón.
Pero yo me puse a fantasear con la película no rodada, con el gesto de la mujer que queda en silencio, en la habitación, mirando por la ventana el desfile de calaveras y muertos que vuelven, el extraño peso del tiempo y el olor a habitación de hotel recién desinfectada –que es, como probablemente ya sepáis, el olor más triste del mundo, lo que justifica que todos corramos a follar en esas habitaciones con desconocidas para no tener que soportar
esa asepsia, esa sensación de hombre de negocios en ciudad de paso-, y decía, pienso en esa mujer abandonada que no importó a Sam Mendes ni a nadie, y que es, en cierto sentido, la única víctima real de toda la película.
Los muertos que Bond extermina se deslizan al otro lado del metraje y desaparece. El bien se restituye. El MI:5 no cancela su programa de dobles ceros.
Pero esa mujer sigue encerrada ya para siempre en esa habitación de hotel, encapsulada para siempre en un plano secuencia que la desprecia, la aparta como se aparta la comida no deseada del plato, y así permanecerá ya inmóvil para si
empre congelada en el último frame visible, envejeciendo, notando cómo su piel pierde la sensibilidad, cómo su sexo se seca, cómo sus huesos se pudren, cómo sus ojos –que no pueden cerrarse, que no se han
cerrado desde entonces- poco a poco pierden la definición y los colores y al final no separa la noche del día, la calavera del cuerpo amado, el vacío en su sexo (cavidad de carne) del falo que no penetró, la piel del rostro de la máscara que era Bond.
II. LAS MUERTAS ESTÁN VIVAS
Yo, como quizá ustedes, he salido por la ventana de algunos cuartos de mujeres sin mirar atrás. Con algunas hice el amor. Otras me quisieron domesticar y convertirme en su amigo, o a lo peor, en un escritor al que llevar a los botellones y que soportara en respetuoso, tolerante y educado silencio cómo ellas se follaban al macaco puesto de speed de turno, que era el que realmente deseaban.
El problema, por supuesto, es que cada vez que salía por la ventanade la habitación de una mujer, algo de ella se me había quedado a la piel. Algo de ella se proyectaba en la siguiente
película que veía proyectada, o algo de ella tomaba forma, como una sombra inconfesable, en el siguiente texto que entregaba. El fantasma de la mujer retornaba, pero siempre al otro lado de la pantalla, y siem
pre lo hacía entre carcajadas, como en el final de Malditos bastardos. Quizá ahora caigo en que no he soportado esa película no tanto por la bronca con la parahistoria y el nazismo y esas cosas de los debates de salón burgués a los que suelo acudir para mendigar monedas a cambio de coplillas cinéfilas, sino por la fuerza con la que escribía una de mis relaciones básicas con la imagen: las muertas están vivas.
Ciertamente, no era tan ingenuo como para creer que las mujeres que había dejado atrás, en la
habitación de hotel, eran las mujeres que veía en la pantalla. Sabía que mi inconsciente estaba reconstruyendo cada cuerpo femenino proyectado del que me enamoraba, sabía que estaba tejiendo narrativas alrededor de relaciones personales que no iban a existir, que no podrían existir nunca, que me manchaban los ojos con la luz de los cuerpos no conocidos, los cuerpos no conquistados –o conquistados de manera efímera, tanto da-, de tal manera que luego al retornar a la existencia de los cuerpos reales siempre era frustrante que no estuvieran fotografiados por Slawomir Idziak. Los cuerpos reales, menuda gilipollez.
No hay cuerpos reales. Tan sólo hay una percepción fenomenológica del cuerpo ajeno, una suma de sensaciones que ordenamos a través de la intuición y de su relación con las imágenes.
Los cuerpos reales –si los hubiera- tras morir, simplemente desaparecerían.
Pero como ustedes probablemente ya saben si han leído hasta aquí, las
muertas están vivas. Vuelven. Se escriben en la piel (fenomenología), en la mirada (imagen), y en lo cinematográfico. El marco cinematográfico es el marco mismo de la ventana por la que escapamos en todas las habitaciones de hotel del mundo, y es, merece la pena decirlo, el marco en el que Lacan enmarcaba la angustia. Pero eso último lo dejamos para otro momento.
III. LA NADA ES EL COLOR MÁS FRÍO
“¡Es un héroe, por eso no vuelve!”
Sin duda, pero lo que no vuelve es, muy precisamente, lo que vuelve.
Lo que no vuelve en lo real, vuelve reprimido, quiero decir. De eso hablan, básicamente,
las dos últimas películas de la saga Bond. De hecho, la escritura inicial es tan absolutamente explícita en sus intenciones (Los muertos están vivos) que hacen de la proyección un ejercicio tan honesto que uno casi siente vértigo en la sala.
La lección es la misma: no se puede decir que no haya nada en el cuerpo que se posee. Antes bien, debemos invertir la ecuación: hay nada en ese mismo cuerpo. El cine construye sus fantasías precisamente a partir de esa nada, levanta cada imagen alrededor de esa nada misma.
Nos promete –el cometido del arte no ha sido jamás otro, tan claro- que existe la posibilidad misma de que la persona que nos llevamos a la cama sea –estúpida paradoja- la persona que nos llevamos a la cama.
De ahí la impresionante sinceridad de la pornografía. Y de ahí también que si pudiera escindir un rostro en mi interior, como hacía el Bergman de Persona, pudiera ser la mitad falsa de Léa Seydoux y la mitad verdadera de Sara Luvv.
Léa la gélida nada de Spectre, que es también la gélida nada de La vida de Adèle, un cuerpo que deseamos pese a saber que siempre está frío, que nos transmitirá un terrible invierno en el sexo y
bajo la piel, un frío de atravesar los huesos y hacer aullar de espanto pese a su indudable belleza. La Léa Seydoux de las escenas de sexo que es la nada pura –la nada, como el color más frío-, y que precisamente por eso atrapa a James Bond: ella es su verdadera destrucción en Spectre, la verdadera archienemiga que triunfa sobre su cuerpo, y no toda esa tramoya imposible de conspiraciones internacionales y redes secretas de maldad pura.
Léa Seydoux es el verdadero Spectre, es –tenemos que leerlo en toda su hermosa literalidad- el verdadero espectro, es decir, el muerto, el muerto cuyas mandíbulas de sexo y nada se comen finalmente al héroe.
Y es que, ustedes ya lo saben, las muertas están vivas.
Aarón Rodriguez